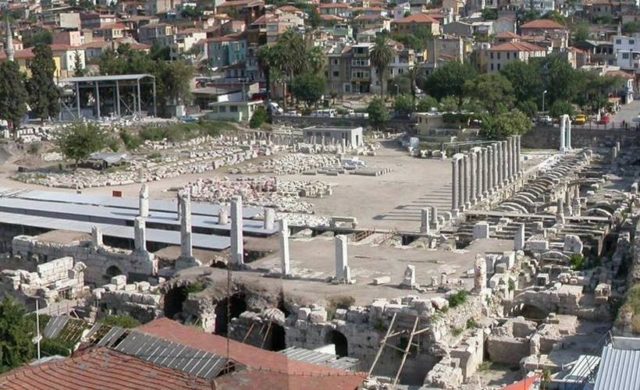Las grandes figuras de la cultura son tan conocidas que todos terminan sabiendo poco o más bien nada de ellos. Conocí a Adela Fernández por fortuna y casualidad hace dos años y, desde entonces, me convencí de estudiar su literatura. Lo primero que supe, como casi todos, es que fue hija de la relación entre Emilio “El Indio” Fernández y una bailarina cubana que el actor conoció en un viaje. Dada la naturaleza de la casa paterna, Adela vivió rodeada de la farándula artística y cultural del México de mediados del siglo pasado: Dolores del Río, Diego Rivera, Frida Kahlo y todo su círculo llenaban la sala de El Indio y le daban a su hija un trato cercano a una relación de servidumbre.