Ilustraciones de Mariana Chávez
Si sentimos dolor y rabia, es que no hemos renunciado a nuestra capacidad de reaccionar ante el mundo. Significa también que no aceptamos la violencia cotidiana como algo natural, y que no vamos a tratar la violencia como algo que se da por supuesto.
Judith Butler
Cuidarme a mí misma no es autocomplacencia, es autopreservación. Y eso es un acto político.
Audre Lorde
Al estudiar humanidades en Filosofía y Letras, me encuentro inmersa en una burbuja que comprende ideologías particulares. Con esto me refiero a un ambiente de apoyo a causas feministas, disidentes, anticapitalistas, antirracistas y un etcétera que está todavía descubriéndose y transformándose. Es poco probable que alguien, de manera abierta —no velada y anónima, como ocurre a través de los comentarios de odio (en su mayoría tránsfobos) escritos en los baños—, repruebe el aborto o la libertad sexual de las personas, justifique el racismo, la transfobia o directamente niegue esas opresiones.
No es una exageración decir que en mi facultad la mayoría de las personas son feministas. Por eso, cuando miro en retrospectiva mis años en la preparatoria, me resulta extraño —un poco chocante también, por qué no— pensar que el feminismo apenas estaba introduciéndose, esparciéndose como sólo sabe hacerlo lo urgente, con todo lo que eso conllevaba: burlas, desconcierto, ataques, pero también una pulsión por conocer, investigar, abrazar y acoger. En pocas palabras, un mundo nuevo que se abría ante muchas de nosotras y nosotrxs.
El feminismo toca la puerta
Hace tiempo discutía con mi hermana acerca de cómo llegó el feminismo a nuestra generación. Por supuesto, las redes sociales tuvieron mucho que ver, pero las ideas de liberación y lucha no se habrían extendido como pólvora de no ser por su sentido de profunda necesidad.
En la preparatoria, al menos hasta mi segundo año —debió ser 2017—, la reacción ante los comentarios sexuales no solicitados por parte de los compañeros rara vez consistía en un rechazo fulminante y colectivo. Lo común era aceptarlos y pretender que no habían causado incomodidad o enojo —claro que siempre han existido esas personas valientes que no se callan nada y no temen expresar lo que están sintiendo—. Que, sencillamente, de esa manera eran los hombres y no había nada que hacer. Lo común era resignarte a que había un puñado de maestros acosadores protegidos por los directivos y los pésimos protocolos de la institución; a que si tenías una experiencia desagradable con alguno de ellos no ibas a poder hacer nada, no les iba a pasar nada: las autoridades que supuestamente estaban allí para protegerte no te iban a creer.
Las feministas que se nombraban como tales eran pocas, fácilmente identificables; no debían pasar de un grupo de treinta mujeres en toda la preparatoria. Por ese entonces, me daba la impresión de que al asumirme como feminista tendría una carga de responsabilidad muy grande: militancia, lecturas obligatorias, un ímpetu de recalcar continuamente mi postura política —sin entender muy bien todavía lo que eso significaba—.
El feministómetro estaba en su apogeo; una debía estar igualmente preparada para la lluvia de preguntas como de ataques. Como nada de eso se me antojaba mucho, preferí no declararme feminista a todas voces y aprender lento, a mi ritmo, si acaso con la compañía de unas amigas que también estaban interesadas. Era el tiempo de investigar sobre las diferencias entre feminismo liberal y feminismo radical, las intersecciones del movimiento con otras luchas políticas como la antirracista y la de las disidencias sexo-genéricas. Aunque claro, no todas las ideas que se extendieron al respecto supusieron un cambio positivo, mucho menos un abrazo: la transfobia ya ocupaba para ese entonces un lugar tristemente protagónico.
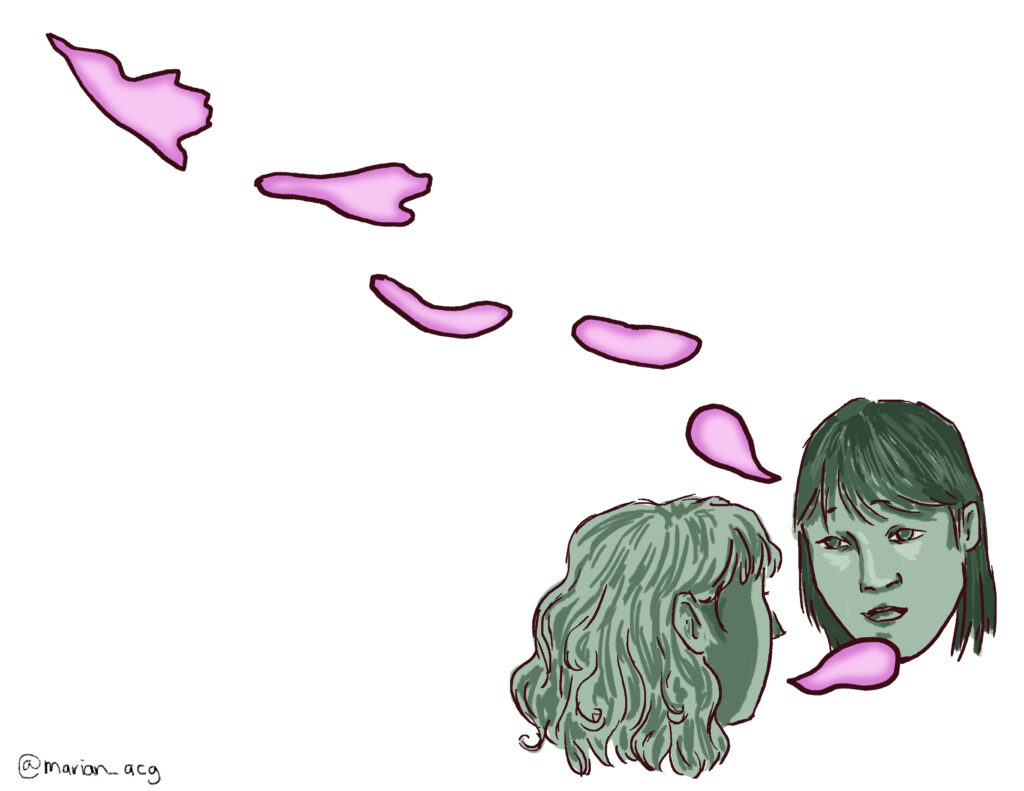
A la par, empezamos a tomar conciencia, a mirar con ojos críticos aspectos en los que hasta el momento no habíamos reparado de manera puntual: el acoso, la violencia presente en las relaciones románticas, los micromachismos. Se desencadenó un proceso de problematización desde lo colectivo; aunque, desde luego, hubo personas que nunca se interesaron por participar. La denuncia fue esencial en este rubro, la idea de romper el silencio y alzar la voz ante la violencia, los maltratos, las injusticias tanto personales como colectivas. (Creo que nunca se me va a olvidar cuando todas las mujeres de mi grupo fuimos a la dirección a quejarnos de nuestro maestro de educación física, un pinche acosador). Hubo que tomar distancia de las prácticas e ideas que habíamos naturalizado y normalizado durante nuestro crecimiento, tales como el amor romántico o la perspectiva moralista sobre el aborto.
Todavía me acuerdo de mi primer acercamiento a este último tema. No fue en una de aquellas pláticas que lo satanizaban y que muchxs de nosotrxs tuvimos la desgracia de recibir en la secundaria, sino en una historieta que leí varias veces de niña. Imposible acordarme del nombre, pero la trama era más o menos así: una joven y su novio tienen relaciones sexuales, ella se embaraza y no puede abortar porque el procedimiento es ilegal en su país.
Incluso en ese entonces debí saber que era un tema delicado, porque siempre me escondía para leer la historieta —supongo que la presencia del sexo también tenía algo que ver—. Recuerdo, además, que me pareció una situación extraña, sobre todo problemática; la viñeta de las mujeres sosteniendo carteles y pancartas en la calle me provocaba una especie de desazón. Trasladado a mis palabras de ahora, mi pensamiento de aquel entonces fue “qué malo debe ser no poder hacer algo que necesitas hacer, que no te dejen hacerlo”.
Y ante este primer pensamiento rápidamente se desencadenaron dudas gigantes: ¿por qué no puedes hacerlo? ¿Por qué no puedes abortar si lo necesitas? ¿Por qué mis tías hablan en la cocina mientras lavan trastes? ¿Por qué en casa de mi abuela son los hombres quienes llevan la conversación durante la comida, quienes hablan fuerte, quienes no tienen que callarse? ¿Por qué un chico dijo que yo era una maldita perra y todos los demás se rieron en vez de molestarse? El desarrollo y esbozo de respuesta ante esas incógnitas llegó con los años, pesado, incómodo, doloroso, necesario.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una vez que arranca, esta pregunta no puede ni debe detenerse.
El poder de lo micro, la importancia del descanso
Las corporaciones, refiriéndome particularmente a las mexicanas, no han podido sacar tanto provecho económico de aspectos clave del movimiento feminista como sí lo han hecho con lo LGBT+. El feminismo en México, y de manera general en Latinoamérica, está atravesado por un dolor intenso y latente —los múltiples feminicidios cometidos todos los días hablan por sí solos— que resulta muy difícil de ignorar a la hora de intentar lucrar con el movimiento, a no ser que se quiera caer en un cinismo obvio. ¿Qué eslogan bonito y relacionado con la violación o el aborto clandestino podría ponerse en una playera? Girl power (“Poder femenino”) o Smash the patriarchy (“Aplasta el patriarcado”) no encajan.
El patriarcado es resistente, se ha mantenido en pie por tanto tiempo debido a que las instituciones, las estructuras políticas e ideológicas se han encargado de que así sea. Tiene edificado todo un sistema que lo apoya. ¿De qué forma, entonces, se le puede hacer frente? Un frente que tenga la fuerza necesaria para permitirnos vivir sin sentir que nos aplasta todo el tiempo.
Pienso que los pequeños actos de valentía y rebelión —una suerte de micropolítica de la que hablaron los filósofos (todólogos) franceses Deleuze y Guattari— tienen la potencia de impactar de manera positiva en nuestra cotidianeidad. Con esto no me refiero a que empleando tácticas y estrategias micro logremos cambiar sustancialmente las estructuras patriarcales que se han perseverado durante siglos y que son responsables de los distintos niveles de opresión que el grueso de la población experimenta. Ésa no es una tarea individual y no tendríamos por qué depositar su peso en nuestros hombros.
¿De qué sirve, entonces, intentar dialogar con los papás o los tíos y sus comentarios —inserte machistas, racistas, homofóbicos, transfóbicos, según lo que corresponda (ojalá no se trate de todos a la vez)— en las cenas familiares? ¿Por qué señalar cuando las opiniones de lxs amigxs replican discursos de odio? ¿Desgastarse con qué finalidad? Con el tiempo he concluido que todo es en favor de lograr una vida más vivible, más respirable. E intentar que nuestros círculos cercanos se vuelvan menos odiantes, más empáticos con cuerpos y subjetividades ajenas, y con algo de suerte —o persistencia, más bien— lograrlo, alimenta la libertad de expresión y acción en nuestro día a día y, por ende, nuestro bienestar.
A su vez, es vital seguir involucrando el cuerpo en la lucha por cambios políticos y sociales. Hay que continuar apropiándonos y reivindicando nuestros cuerpos de la manera que nos sea posible: a través de la militancia, del arte, del performance, del placer. Es indispensable mantener vivo —aún más, encendido— nuestro derecho a manifestarnos, a engrosar el cuerpo colectivo que se amalgama en las marchas, los grupos de protesta, resistencia, escucha y apoyo. Debemos ejercitar nuestra identificación de discursos de odio y actos —micro— violentos, fortalecer nuestra capacidad de denuncia, externar nuestras voces, buscar o inclusive crear espacios de escucha para ellas. Todo esto implica aceptar la frustración y el desgaste que conlleva la voluntad de cambiar el panorama opresivo que conocimos al crecer, y con el que seguimos encontrándonos más a menudo de lo que nos gustaría.

Sin embargo, me parece indispensable que a esta pulsión se correspondan momentos de descanso —breves, extensos, muy extensos… Lo que se requiera—. El descanso es imprescindible, una parte vital del autocuidado y del cuidado del otrx. Si el desgaste producto de la resistencia se acumula, nubla nuestra vista; se suma a las dificultades cotidianas de la vida, nos sofoca. Cuando entendemos los mecanismos de funcionamiento de una opresión, comenzamos a detectarla, en mayor o menor grado, en todos lados. El machismo no da tregua, el racismo no da tregua, la transfobia no da tregua… Pero es importante respetar nuestros límites. Descansar, alejarnos de la lucha un rato porque a veces se vuelve demasiado pesada o dolorosa no nos vuelve malas feministas, personas inconscientes o apáticas.
A la par de la conciencia política y el activismo que pueda generar, me parece necesario construir espacios, en apariencia aislados de la resistencia, en los que simplemente intentemos disfrutar de la vida: salir a bailar con lxs amigxs, ver una serie de los noventa sin clavarnos con cada diálogo cuestionable, escuchar la música que nos gusta y no recriminarnos sin piedad que la letra no se alinee por completo con nuestras ideas políticas… y un largo etcétera que podemos seguir descubriendo y transformando.
Ilustradora: Mariana Chávez (Ciudad de México, 1999). Egresada de la carrera de Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cursó talleres de pintura, dibujo, litografía y huecograbado. Sus principales intereses rondan el dibujo y sus posibles expresiones en libros, cuadernos, historias. Le interesa buscar vías alternas para exhibir, publicar y compartir mi obra, como fanzines, redes sociales o libros de artista.


