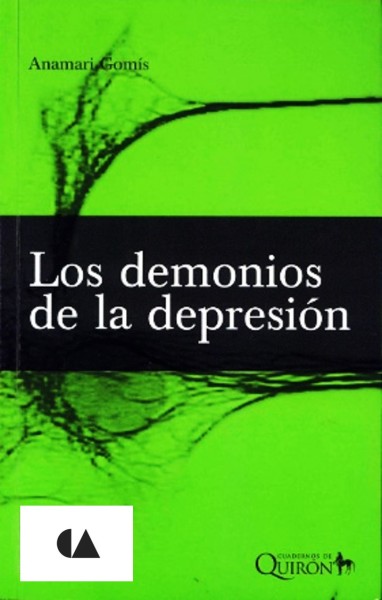* Este prólogo acompañará la reedición de Los demonios de la depresión, de Anamari Gomís, en Ediciones Cal y Arena, aún sin fecha de publicación.
Parecerá acaso extraño a alguno de nuestros lectores que sea yo, un novato en la república de las letras mexicanas, quien prologue la reedición de un libro de Anamari Gomís. Se ha alterado la perniciosa costumbre: hemos invertido los términos y ahora yo, el alumno, presento a la maestra. Hago lo mismo que el personaje Víctor Goti, quien introdujo la espléndida nivola de Miguel de Unamuno, pero, contrario al prologuista ficticio, yo sí puedo prever la acogida de esta afortunada reedición de un libro que ha sido, me consta, exitoso y, para mí, balsámico.
Únenme no pocos lazos con Anamari: la amistad, la literatura, la docencia, los perros y, ni modo, la depresión. Tengo veinte años y también soy depresivo. Mi padecimiento es recidivante, o sea que puede volver cuando se le antoje, por lo que me mantengo en tratamiento constante. El primer episodio depresivo lo tuve a los doce años. Siempre he sido un Edipo control freak y competitivo a niveles insanos. Ahora, al comienzo de la edad adulta, fumo tabaco para paliar mi ansiedad. Elegí ese vicio porque con él creo, quizás ilusamente, que tengo el mando; pero con el alcohol y drogas de otro tipo, el asunto es diferente. Bebo sin embriagarme y no he querido probar ni un tren de mota porque temo perder el manejo de mi cuerpo. Una ansiedad latente a lo largo de mi infancia fue lo que me llevó directito al abismo negro. «Abandonad toda esperanza, aquellos que entréis aquí», versaba un letrero a la entrada de mi pubertad. En mi primer episodio no recibí tratamiento; lo que sucedió fue que las circunstancias cambiaron, el ambiente en que me movía mejoró y, luego de un año entero de llorar todas las noches, la depresión cedió. Así pasaron algunos años «normales» y fue, de hecho, hasta después de leer Los demonios de la depresión de Anamari Gomís cuando me animé a asistir al psiquiatra para que me diagnosticara.
Mi querida maestra me había regalado este libro en su primera edición. Lo leí fascinado, pero me alarmé cuando vi que la narración fresca, humorística y erudita que Gomís hace de la depresión se parecía mucho a lo que yo estaba viviendo. Llevaba pocos meses de haberme mudado al otrora Distrito Federal, un sitio que en verdad detesto, para estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La impersonalidad de esta gran urbe, las visiones en el averno chilango que es el Metro, así como la vorágine de experiencias nuevas me sacaron de mi órbita. La realidad de pronto se volvió ominosa. Abordar la boa naranja y ver el espectáculo de una anciana y una niñita vestidas de payaso me hacía sentir tan triste como si un familiar hubiese muerto. Ver a un hombre sin piernas reptando sobre sus manos por el piso del vagón me daba un miedo irracional. Y en las peores etapas depresivas que he tenido, pienso que, si me dieran a elegir, optaría por morirme sin chistar. Las horas corrían mientras yo me apoltronaba en la cama, culpable por no hacer algo de provecho. Me forzaba, no obstante, a cumplir con mis tareas académicas. Cada depresión es distinta, ya nos lo explicará Gomís. En mi caso, aun a rastras, debía ser el mejor en lo que hacía, porque claudicar no era una opción. Veía todo con sumo pesimismo y, aunque no notaba grandes cambios en mi desempeño universitario, en mi escritura creativa o incluso en el sexo, el simple hecho de existir me agobiaba. Estaba deprimido y no sabía por qué, ya que la depresión, como bien dice Anamari, «surge de la nada y desaparece de pronto, cubierta de misterio». La historia de vida y la carga genética, por supuesto, nos predisponen a algunos más que a otros.
¿Qué hacía? Al lastre de vivir en el Maelström se sumaba el hecho de ser joven y varón. Primero, porque cuando se es joven todo se le achaca a las hormonas (me pasó en el episodio de los doce años). Segundo, porque, en una cultura como la nuestra, reconocer que se está deprimido puede tomarse como una aceptación de la debilidad propia. Creo que esto ocurre cada vez menos, pues ya comienza a hablarse de masculinidades en vez de usar un singular. Aun así temía reconocer que estaba deprimido porque llegué a pensar que eso se debía a mi virilidad frágil, a mi voluntad paupérrima. Afortunadamente acudí con el especialista y recibí tratamiento psiquiátrico: no tenía por qué resignarme a vivir poseído por siempre.
Burlarse de nuestros dantescos avatares y, sobre todo, afrontarlos es algo que Anamari practica a diario y me ha enseñado a hacer. Leerla y conocerla ha sido un verdadero privilegio. Yo, que a decir de ella tengo «un viejo dentro» como decía su andaluza madre, valoro mucho las pláticas desenfadadas sobre nuestras depresiones. Que si la Quetiapina me aletarga, que si el Clonazepam no me hace ni cosquillas, nos contamos, yo cigarro en boca, ella con Anselmo en su regazo, arrellanados en los sillones de su sala mientras la genial Turandot merodea en rededor nuestro y de vez en vez asoma el morro a nuestra conversación.
No digo más. Sólo me queda aplaudir el hecho de que Cal y Arena reedite este ameno ensayo que aborda un trastorno que, lamentablemente, no cuenta con la atención que merece. A quienquiera que se deje, le doy a leer este libro para que comprenda cómo funciona la endemoniada depresión. Si se lo regalé a mis padres (médicos ambos) y a mi mejor amiga (psicóloga), quienes aún con sus profesiones no comprendían del todo cómo opera esta terrible enfermedad, imagínense qué ocurrirá con aquellos que no se ocupan de los asuntos de la mente y del cuerpo. Este libro es, de veras, una joya. Celebro a Anamari Gomís por este ejercicio de impudor (porque no cualquiera se avienta a contar sus danzas diabólicas), de investigación seria y de rigurosa escritura literaria. Los demonios de la depresión, como todo buen libro que se precie de serlo, echa luces sobre este camino: la vida nuestra. Anamari sabe muy bien que los dioses, ya lo dijo Homero, tejen desdichas para que los hombres tengan algo que contar.
Xalapa, junio de 2016
 Eduardo Cerdán (1995) es narrador, ensayista, profesor adjunto en la UNAM, editor literario y columnista en Cuadrivio. Fue becario, en verano de 2015, de la Fundación para las Letras Mexicanas. Ha colaborado en antologías de cuentos, de ensayos, y en publicaciones periódicas como la Revista de la Universidad de México, La Jornada Semanal, Literal, Crítica y La Palabra y el Hombre. Su libro infantil Los días del extranjero está por publicarse en la Editora de Gobierno de Veracruz. Textos suyos se han traducido al inglés y al francés. Blog: http://eduardocerdan.blogspot.mx
Eduardo Cerdán (1995) es narrador, ensayista, profesor adjunto en la UNAM, editor literario y columnista en Cuadrivio. Fue becario, en verano de 2015, de la Fundación para las Letras Mexicanas. Ha colaborado en antologías de cuentos, de ensayos, y en publicaciones periódicas como la Revista de la Universidad de México, La Jornada Semanal, Literal, Crítica y La Palabra y el Hombre. Su libro infantil Los días del extranjero está por publicarse en la Editora de Gobierno de Veracruz. Textos suyos se han traducido al inglés y al francés. Blog: http://eduardocerdan.blogspot.mx